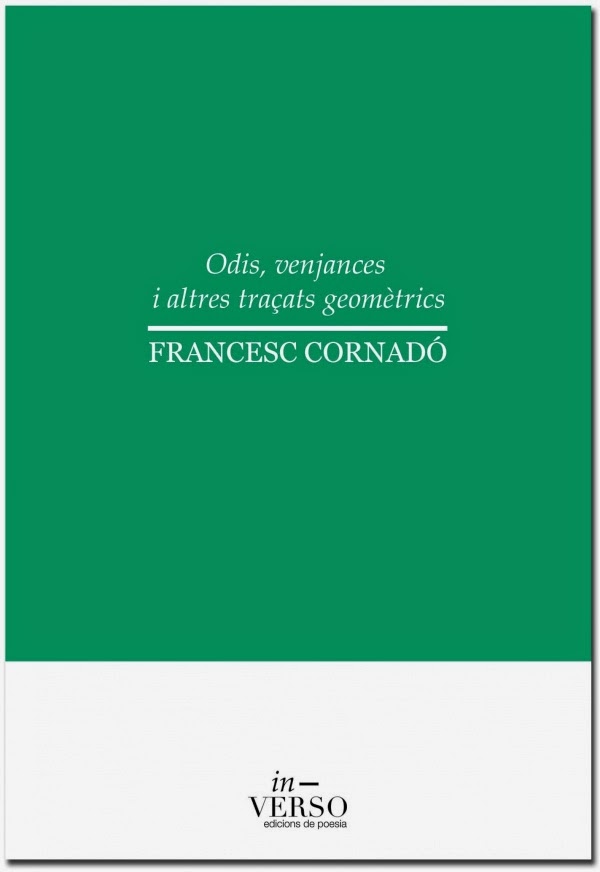En latitudes como la nuestra, donde el asoleo es tan potente, los arquitectos debemos disponer los elementos constructivos adecuados para que el calor y la luz no molesten a los usuarios.
Debemos proyectar edificios con un equilibrado sistema de control de la luz natural, sobre todo en edificios de viviendas.
En la arquitectura popular, esta contingencia se ha resuelto con soluciones bastante plausibles.
Un correcto dimensionado de los huecos de fachada, así como la construcción de porches y aleros y la colocación de persianas o toldos han solucionado bastante bien el efecto más o menos molesto de la incidencia de los rayos solares al interior de los edificios. Algunos de estos elementos han sido adaptados y adoptados en la arquitectura moderna, pero a menudo, esta arquitectura moderna peca de un exceso de transparencia que, si bien puede ser beneficiosa en países septentrionales, no lo es en los territorios meridionales. Un exceso de transparencia va contra el confort.
La arquitectura contemporánea consigue controlar la luz y alcanzar un cierto confort, pero es a costa de un dispendio monumental de energía que resulta insostenible.
Naturalmente prefiero la luz a la oscuridad, pero debo considerar que el exceso de luz en un espacio de vivienda puede molestar, en tanto que agradezco la transparencia de algunos espacios en los edificios públicos.
Detesto la opacidad de la arquitectura románica, la falta de iluminación bajo las bóvedas de cañón acompañaba el sermón lanzado desde el púlpito. Oscuridad y miedo al infierno se mezclaban con el incienso que contaminaba el aire.
Me sobrecoge el afán estructural del gótico para dotar de más claridad las naves de las catedrales. La escolástica pétrea incorporó vitrales magníficos que tamizaban la luz y los reflejos cromáticos pintaban el suelo y las bóvedas de crucería.
Admiro el reparto equilibrado de luces y sombras de la arquitectura clásica. En la composición de las fachadas clásicas encontramos un reparto armónico de vacíos y llenos; ventanales, paños ciegos, órdenes clásicos y molduras conducen la luz a los interiores medidos, donde el espacio se dimensiona según la medida humana.
No me gusta el claroscuro que se produce en los interiores barrocos. La luz queda absorbida por los tapizados. Espacio y luz forman una amalgama elegantísima de pasos cortos y pelucas empolvadas.
Aborrezco el gusto por lo oscuro, por las ruinas y las grutas de los románticos. No me gustan las sombras de Piranesi ni la luz brumosa de los acantilados que tanto impresionó a Caspar David Friedrich.
En las logias masónicas, la iluminación simbólica se desliza sobre el pavimento ajedrezado. De los masones puedo admitir la iluminación íntima que preside sus ceremonias, no así la intimidad forzada de los espacios sádicos.
No me gusta nada la luz mortecina de los interiores modernistas, son fríos y recargados. A los arquitectos modernistas les interesaban los vitrales más como objeto artesanal que como elemento de control lumínico. Ni el modernismo ni la Sezession prestaron atención al confort de la luz. Se preocuparon por el adorno, por los dragones y los elfos.
Admiro,
aunque no siempre comparto, el anhelo de transparencia utópica de los primeros
racionalistas: Bruno Taut, Enrich Mendelsohn, Max Taut, los tres
expresionistas que aduvieron por unas calles inundadas de nieblas.
Creo que los arquitectos de la Bauhaus solucionaron muy bien el control de la luz, aunque sus propuestas son válidas en las latitudes septentrionales, donde no crece el olivo, pero fracasan cuando se aplican en los edificios mediterráneos.
Hay oscuridades incompatibles con el árbol de Minerva.















































.jpg)













































--3.jpg)