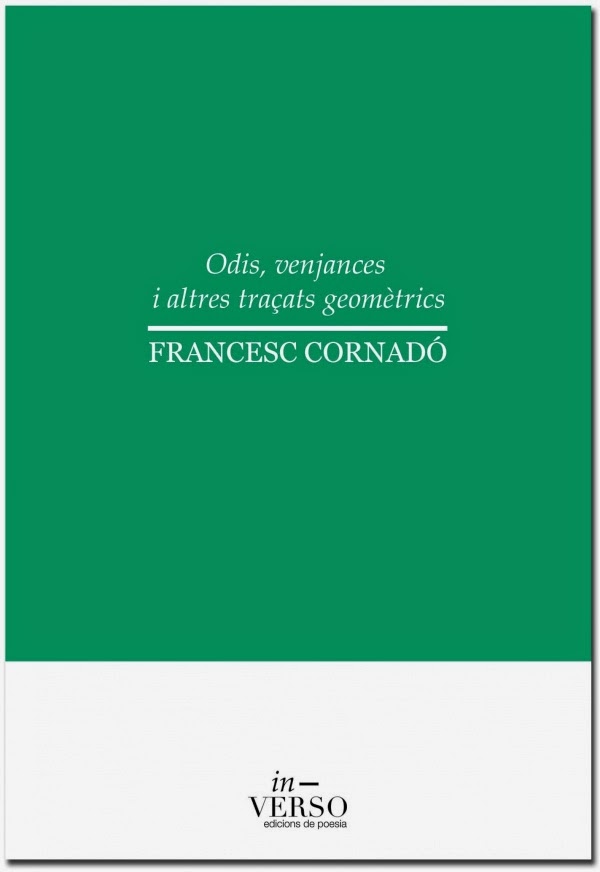Fermín Aguayo. Composición azul (1965)
Cayeron muchos, la guerra se
llevó por delante las vidas y las ilusiones de los ciudadanos y pudimos
contemplar la dimensión de la brecha que hay abierta en esta tierra, un grieta
honda, ancha y negra que desde siglos separa las dos españas, estas que hielan el corazón y que imposibilitan que nada,
nada avance, que nos quedemos ahí, en la cola de las listas.
Al tiempo que se hacía más profunda la brecha, los artistas que iniciaron la modernidad vieron cómo la intolerancia
cortaba la expresión, el arte y la razón.
Unos murieron, otros tuvieron
que marcharse y muchos callarse. El arte se hizo ecléctico, franquista,
adocenado y grandilocuente en el peor sentido de la palabra. Sólo unos
corazones entusiastas pudieron, con su agitación y buena voluntad, recuperar el
testigo que había quedado cercenado con la guerra.
En la oscuridad de la dictadura
los artistas tuvieron que recuperar los postulados de la vanguardia europea. En
medio de un erial los arquitectos del grupo R recuperaron el racionalismo del
GATPAC que se había truncado; Dau al Set vivificó la herencia del surrealismo; y desde su exilio interior, la luz intensa de
Miró iluminó los caminos del arte.
Estos artistas
revolucionarios de posguerra, a los que añadimos el Grupo Pórtico de Zaragoza, los
postistas, la escuela de Altamira y el Grupo el Paso de Madrid, nos dijeron con
amargura cuál era el tono artístico de este país roto.
Una lucecita de esperanza,
sí, y con ella pudimos llegar al mayo del 68, donde se rompieron las ideologías
y se propuso una ruptura del lenguaje.
Una revolución, sí, y con
ella pudimos llegar a la transición hacia la nada. Después la postmodernidad y
el arte pop, que es el arte de la nada, de la representación del consumo y de
las candilejas del espectáculo.
El consumo, sí, y con él la
extinción del arte como revolución (por lo menos de momento).
La tarjeta de crédito
contribuyó con eficacia a la extinción, el chip electrónico insertado en la
tarjeta de plástico permitió el acceso a ciertas aventuras espirituales que
luego se liquidan a plazos.
Con su extrema ingenuidad, su
voluntariedad generosa y su teorización exacerbada aquellos artistas
entusiastas y modernos pretendieron cambiar la historia y con las consignas de
Rimbaud pretendieron cambiar la vida.
Con la euforia conseguida
después de tanta revolución y de tanto asalto al palacio de Invierno algunos
entraron en la cocina y se dieron a la teología de la alimentación. ¡Ah,
revolucionarios!, mientras la postmodernidad gastronómica se regocija con la esferificación de la mortadela o los
huevos glaseados con boniato, los parias de la tierra deberán conformarse con
una alitas de pollo mal fritas en aceite manipulado o un Big Mac.
Yo, amigos míos, me quedo con
los postulados de la vanguardia europea y con la pasta asciutta.






























































.jpg)













































--3.jpg)