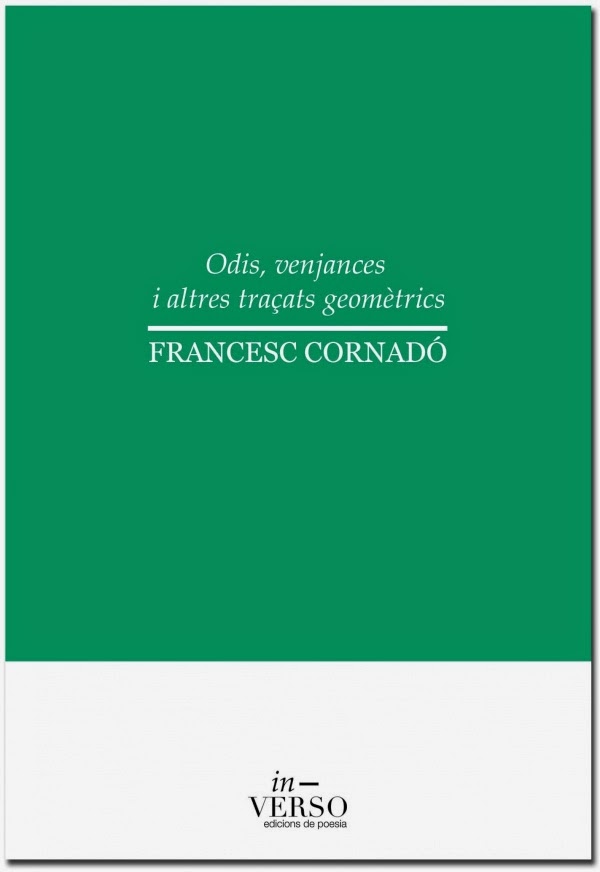En la isla de
Lesbos, donde las cabras se encaraman por las peñas en busca de un rastrojo
verde y el viento de siroco produce un cierto mareo, los cantos de las
discípulas de Safo eran el bálsamo del tiempo y de la tierra árida.
Safo, que vivió a finales
del seiscientos y principios del quinientos antes de nuestra era, enseñaba
música a las muchachas de la clase alta. Como siempre corrían malos tiempos
para la lírica y pocas eran sus alumnas, pues el problema de supervivencia era
bastante general.
Dadas las circunstancias
y el panorama que le tocó vivir, no me acabo de creer la opinión generalizada
de que la poeta y sus discípulas estuvieran transidas de amor. Lo suyo era la
ironía, ahí reside la más elevada forma de la inteligencia humana. Safo era
inteligente, irónica y semejante a las musas que tienen que lidiar con la
inclemencia de los dioses.
Reducir la obra de Safo a
sus relaciones amorosas, a consideraciones románticas más o menos sentimentales
es abreviar, es un reduccionismo perverso.
Ahí va esta ironía, ahí
van estos versos.
Sobre un lecho mullido
descansaré mis miembros.
(Libro II, 46)
Qué bien que hayas venido, porque me volvía loca
por ti, el corazón me quemaba, encendido por el ansia.
(Libro II, 48)
¿Es que deseo aún ser virgen?
(Epitalamios, 107)
Sólo una cosa quiero decirte,
mas me lo impide la vergüenza.
Si te afanaras en las cosas bellas y nobles
tu lengua no urdiría ninguna infamia
ni tus mejillas se enrojecerían por el rubor,
ya que siempre hablarías de justicia.
(Poemas, 137)





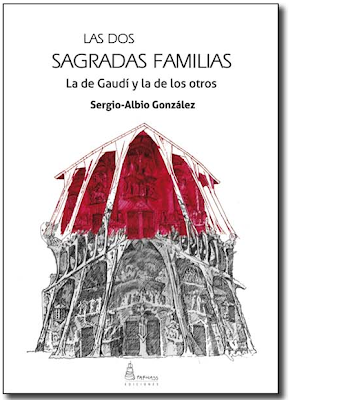












































.jpg)













































--3.jpg)