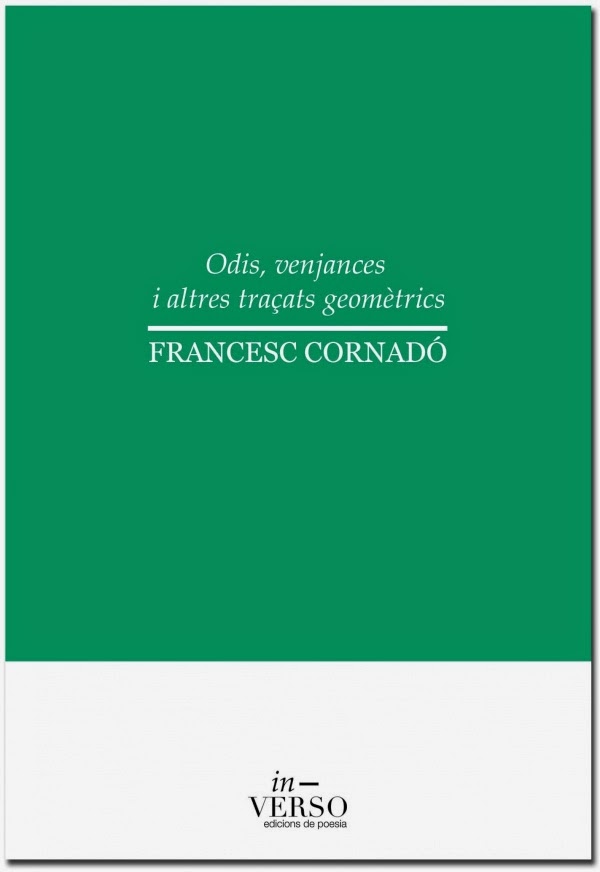El
modernismo fue un entusiasmo romántico, un encandilamiento fantasioso empeñado
en echar la vista atrás, hacia un pasado de trovadores y princesitas cándidas.
Los
espíritus modernistas creían encontrar en aquel pasado medieval el origen de
una épica nacional. La epopeya de un conde cerril o de un rey peludo y roñoso
que, en el lecho de muerte, se empecinaba en dejar una huella de sangre más o
menos coagulada sobre un escudo.
El
romanticismo tardío se expresaba con unas formas que se desvanecían en una
atmósfera de codicias, mercaderías, frenesí industrial y trata ilegal de
esclavos.
Los
nuevos ricos, en su afán de culturizarse, acudían a la ópera y se dejaban
embriagar con las melodías infinitas de un músico teutón engreído. Un leit motiv de Lohengrin les entusiasmaba
tanto como el ruido de los telares de sus fábricas y un poema de Verdaguer les
animaba a subir a las altas cumbres y a estimar su preciosa lengua que había
nacido del latín decrépito.
Escuchar
la música de Wagner y contemplar el país desde la cumbre del Canigó inflamaba
un nacionalismo infantiloide.
Las
canciones de los trovadores, las mitologías germánicas y las nieblas del norte
se convirtieron en superficies curvas revestidas con baldosines rotos (trencadís), en joyas de Masriera con insectos de oro, en muebles de
caoba cubana con molduras retorcidas y serpenteantes como el látigo de los
negreros, en vidrios emplomados que tamizaban una luz cegadora que penetraba en
unas alcobas de infidelidades consentidas.
El
modernismo catalán fue un arte entusiasmado que miraba más allá de las
tristísimas fronteras de un país pequeño. Su mirada alcanzaba a Ruskin, Victor
Horta, Mackmurdo, Mackintosh, Violet-le-Duc, William Morris… Fue un arte que
nacía de un romanticismo decadente, ¡exquisita decadencia! Fue un arte
exquisito.
Las
ninfas, las hadas, los bosques estilizados, las escenas de insomnio y los
dragones poblaban la estética de las piedras esculpidas. Los pinceles de
Rusiñol y Ramon Casas aplaudían la salida del sol mientras el espíritu de la artemisia absinthium inspiraba sus
lienzos.
La
arquitectura, como siempre, sirvió a las clases pudientes. Los nuevos ricos,
aquellos que tenían posibles, quisieron
petrificar su rápida ascensión a la fortuna y encargaron a los buenos arquitectos
sus delirios de grandeza: templos expiatorios de altísimas torres, residencias de verano con
almenas floridas, edificios de pedrera ondulada, hospitales ajardinados, palacios con dragones,
palacios para orfeones y edificios domésticos que parecían casitas de
chocolate.
Domènech
i Montaner, el de los arcos jactanciosos. Gaudí el de las superficies
panteístas. Puig i Cadafalch, el de las fachadas de chocolate. Rubió i Bellver,
el de las casas de la bruja. Enric Sagnier, el de la euritmia eclesiástica.
¡Magníficos arquitectos! Confieso mi
admiración.
Es
tan grande mi admiración como la desconfianza que siento contra la ética y la
estética del modernismo.











































.jpg)













































--3.jpg)